(originalmente publicado como Cuento largo en ARR Nº 6)
Aunque siempre digo “yo y mi chimenea”, como el Cardinal Wolsey solía decir “yo y mi Rey”, esta egocéntrica manera de hablar, que me da prioridad sobre mi chimenea, queda desmentida por los hechos; en todo, salvo en la frase precedente, mi chimenea tiene prioridad sobre mí.
A no más de diez metros de la ruta bordeada de césped, mi chimenea —una vieja y enorme chimenea Enrique VIII— yergue su corpachón frente a mí y a todas mis posesiones. Erecta en lo más alto de la ladera de una colina, mi chimenea, como el monstruoso telescopio de Lord Rosse, que apuntaba en perfecta línea vertical para captar la luna a mediodía, es el primer objeto que saluda al ojo del viajero que se acerca, sin ser el último en ser saludado por el sol. Mi chimenea, además, recibe antes que yo las primicias de las estaciones. La nieve cubre su cabeza antes de cubrir mi sombrero; y cada primavera, como en el tronco hueco de un haya, hacen en ella su nido las primeras golondrinas.
Pero es de puertas adentro donde la preeminencia de mi chimenea resulta más evidente. Cuando me encuentro en el cuarto trasero —dispuesto con esa finalidad— para recibir a mis invitados (los que, dicho sea entre paréntesis, vienen más, según sospecho, a ver a mi chimenea que a verme a mí), me encuentro no tanto delante como, hablando estrictamente, detrás de mi chimenea, que es, en realidad, la auténtica anfitriona. No tengo nada que objetar. En presencia de mis superiores, creo que sé cuál es mi lugar.
Algunos piensan, incluso, a causa de esta acostumbrada precedencia de mi chimenea sobre mí, que he terminado adoptando una lamentable actitud de rezago; en pocas palabras, que, de tanto cederle el paso a mi anticuada chimenea, me he acostumbrado a estar, también, muy a la zaga de nuestra época, así como a andar atrasado en todo lo demás. Pero, para decir la verdad, nunca fui un tipo de esos que ocupan la primera línea, ni lo que mis vecinos granjeros llaman alguien que marca rumbos. La verdad es que esos rumores acerca de mi rezago son tan ciertos que a veces tengo una manera muy curiosa y muy mía de pasearme sin apuro, con las manos en la espalda. En cuanto a mi pertenencia a la retaguardia en general, es cierto que le dejo el primer lugar a mi chimenea —la que, dicho sea al pasar, este momento se encuentra en frente a mí—, tanto en la imaginación como en los hechos. En pocas palabras, mi chimenea es mi superior; mi superior, también, por la manera que tengo de inclinarme humildemente frente a ella, pala y pinzas en mano, para servirla; aunque ella nunca me sirve ni se inclina ante mí; si se inclina, es más bien hacia atrás, sobre la base.
Mi chimenea es aquí ama y señora —el único gran objeto que domina, no tanto el paisaje como la casa; todo el resto de la cual, en cada detalle arquitectónico, como se verá en breve, está dispuesto, de la manera más perceptible, no en función de mis necesidades sino de las de mi chimenea, la que, entre otras cosas, tiene para ella el centro de la casa, no dejándome a mí sino unos pocos huecos y rincones.
Pero yo y mi chimenea tenemos que explicarnos; y, como ambos somos obesos, quizás nos debamos explayar.
En esas casas que, hablando estrictamente, son casas dobles —es decir, en las que el vestíbulo ocupa el centro—, los hogares suelen estar en lados opuestos; de modo que mientras un miembro de la familia se calienta frente a un fuego que arde en un nicho de la pared norte, el propio hermano del susodicho puede, tal vez, estar alargando los pies hacia las llamas de la chimenea de la pared sur —con lo que ambos se encuentran sentados, prácticamente, espalda con espalda. ¿Está bien eso? Póngase a consideración de cualquier hombre que tenga genuinos sentimientos fraternales. ¿No resulta eso un tanto hosco? Pero es muy probable que este estilo de construcción de chimeneas haya sido ideado por algún arquitecto que adolecía de una familia reñidora.
Además, casi todas las chimeneas modernas tienen, para cada hogar, un cañón independiente —enteramente independiente, desde el hogar hasta la cúspide. Por lo menos, esta disposición se considera deseable. ¿No parece esto algo egoísta, mezquino? Pero hay más todavía: todos estos conductos separados, en vez de tener su propia mampostería independiente o federarse en un grupo único en el centro de la casa —en vez de esto, digo, cada conducto horada subrepticiamente las paredes; de modo tal que estas últimas son acá y allá, o, en verdad, casi en todas partes, traicioneramente huecas, y, en consecuencia, más o menos débiles. Por supuesto, la razón principal de esta manera de construir chimeneas es la de ahorrar espacio. En las ciudades, donde los terrenos se venden por pulgada, se dedica poco espacio a las chimeneas construidas en base a principios magnánimos; y, tal como ocurre con la mayoría de los hombres delgados, que en general son altos, en las casas la altura compensa la anchura faltante. Esta observación es válida, incluso, en lo que respecta a muchas viviendas de gran elegancia, construidas por los más elegantes caballeros. Y sin embargo, cuando ese caballero elegante que se llamó Luis el Grande de Francia hizo construir un palacio para su favorita, Madame de Maintenon, lo construyó de un solo piso —de hecho, en estilo casa de campo. ¡Pero cuán inusualmente cuadrangular, espacioso y amplio —acres horizontales, no verticales! Tal es el palacio que, en toda su magnificencia de un único piso de mármol del Languedoc, puede verse hoy en día. Cualquier hombre puede comprar un pie cuadrado de tierra y plantar en él un árbol de la Libertad; pero hace falta un rey para dedicarle acres enteros a un Gran Trianón.
Hoy en día, en cambio, la cosa es diferente; y además, lo que nació de una necesidad ha llegado a ser engreimiento. En las ciudades hay una verdadera competencia en construir casas altas. Si un caballero se construye una casa de cuatro pisos, y otro caballero viene y construye al lado una de cinco, entonces el primero, para que no lo miren por encima del hombro, de inmediato manda buscar a su arquitecto y sin tardanza agrega un quinto y un sexto piso encima de los cuatro precedentes. Y mientras el caballero no haya logrado realizar su aspiración, mientras no haya cruzado la calle furtivamente al atardecer para contemplar cómo su sexto piso se eleva por encima del quinto de su vecino —mientras no haya logrado todo esto, no se irá a descansar satisfecho.
Individuos semejantes, me parece, tendrían que tener montañas por vecinos para que se les pase esta vana presunción de sobrepasarlas en altura.
Si, teniendo en cuenta que mi casa es muy ancha, y en modo alguno elevada, lo que antecede puede parecer un alegato interesado, como si me envolviese astutamente en el manto de una proposición general para cosquillear por debajo mi vanidad individual, bastará con que diga con toda franqueza, a fin de que esta idea errónea se disipe, que el terreno contiguo a mi barrizal lleno de alisos se vendió el mes pasado a veinte dólares el acre, y aún así se consideró una compra temeraria; de modo que, para construir casas amplias, hay lugar de sobra por estos parajes, y por añadidura barato. Por cierto, la tierra es tan barata —barata como el polvo— que nuestros olmos clavan en ella sus raíces y extienden sus ramas sobre ella de la manera más pródiga y despreocupada. Casi todos nuestros cultivos, además, se siembran al voleo, hasta las arvejas y los nabos. Un granjero que, entre nosotros, recorriese su campo de veinte acres clavando su dedo acá y allá para dejar caer una semilla de mostaza, sería considerado un agricultor tacaño y estrecho de miras. Uno ve en seguida que los dientes de león de las praderas contiguas al río y los nomeolvides que bordean los caminos de montaña se extienden sin economizar espacio. En algunas estaciones, igualmente, nuestro centeno alza una espiga por acá y por allá, única y solitaria como una aguja de iglesia. No se preocupa por amontonarse donde sabe que hay tanto lugar. El mundo es ancho, el mundo se despliega ante nosotros, dice el centeno. Es asombroso, también, cómo se extienden las malas hierbas. Ni pensar en detenerlas —algunos de nuestros prados son una especie de Alsacia para ellas. En cuanto al césped, cada primavera es como el alzamiento de lo que Kossuth llama los pueblos. Y las montañas, también, una verdadera reunión plenaria. Por la misma razón, la misma abundancia de espacio, nuestras sombras efectúan marchas y contramarchas, con ejercicios diversos y evoluciones magistrales, como la vieja guardia imperial en el Campo de Marte. En lo que respecta a las colinas, especialmente donde los caminos las atraviesan, los intendentes de nuestras distintas ciudades han informado a todos los interesados que pueden venir y tirarlas abajo y llevárselas en carros, sin tener que pagar un solo céntimo, como ocurre con el privilegio para recoger moras. ¿Cuál es el generoso propietario de los entre nuestros que le escatima al extranjero enterrado aquí dos metros de pradera rocosa?
Sea como sea, por poco que cueste nuestra tierra y por más pisoteada que esté, yo, entre todos, me enorgullezco de aquello que sustenta; y, principalmente, de sus tres grandes atracciones —el Gran Roble, la Montaña Ogg y mi chimenea.
La mayor parte de las casas tienen aquí apenas piso y medio de alto; pocas pasan de dos. En cuanto a la que ocupamos yo y mi chimenea, su ancho es casi dos veces su altura, del umbral al alero —lo que explica el tamaño de su contenido principal—, mostrando además que en esta casa, como en toda la región en general, sobra lugar para los dos.
La estructura de esta vieja casa es de madera —lo que pone más de relieve aún la solidez de la chimenea, que está hecha de ladrillos. Y así como en esta época de decadencia se desconocen los grandes clavos forjados con que se unen los tablones, también se ignora el uso de los grandes ladrillos para levantar las paredes de las chimeneas. El arquitecto de la mía debía tener ante sus ojos la pirámide de Keops; porque parece construida según el modelo de aquel edificio famoso, salvo que decrece hacia la cima de manera mucho menos perceptible y está truncada. Se eleva desde el sótano en el centro exacto de la casa, atravesando los pisos sucesivos hasta que, con un ancho de cuatro pies cuadrados, emerge del techo, en su punto más alto, como un pez martillo de la cresta de una ola. La mayor parte de la gente, sin embargo, la compara, en esa parte, con un observatorio que hubiera sido derribado y luego reconstruido.
La razón de la peculiar apariencia que tiene mi chimenea por encima del techo nos lleva a un terreno bastante delicado. ¿Cómo revelaré que, siendo que muchos años atrás el primitivo tejado a dos aguas de la casa estaba lleno de goteras, el dueño temporario de entonces contrató a un equipo de leñadores que, con sus enormes sierras, lo arrancaron de cuajo? El tejado desapareció por completo, con sus nidos de pájaros y sus buhardillas. Fue reemplazado por un techo moderno, más adecuado para una cabaña al borde de las vías del tren que para la casa de campo de un anciano caballero. Esa operación, consistente en quitarle unos quince pies de altura al edificio, tuvo sobre la chimenea un efecto similar al del descenso de las grandes mareas primaverales. La dejó en medio de aguas inusualmente bajas —para remediar lo cual la misma persona procedió a cortarle unos quince pies a la chimenea misma, con lo que decapitó a mi vieja y regia chimenea —acto regicida que, si no fuera por la circunstancia atenuante de que dicho propietario era un comerciante de aves de corral y, por lo tanto, tenía la costumbre de esa clase de estrangulamientos, debería mandarlo a la posteridad en la misma carreta que lo llevó a Cromwell1.
Debido a su forma piramidal, la reducción de la chimenea ensanchó desmesuradamente su cima decapitada. Digo “desmesuradamente”, pero sólo según el punto de vista de quienes no tienen ojos para lo pintoresco. ¿Qué me importa a mí si, inconscientes de que mi chimenea, ciudadano libre de esta tierra libre, se eleva sobre una base propia e independiente, la gente que pasa frente a ella se pregunta, intrigada, cómo es posible que semejante horno de ladrillos, que es así como la llaman, se sostenga sobre simples vigas y travesaños? ¿Qué me importa? Le daré al viajero una copa de switchel, si lo desea; pero, ¿se supone que debo proveerlo de un gusto delicado? Los hombres de espíritu cultivado ven, en mi vieja casa y en mi chimenea, un espléndido elefante con un castillo en el lomo.
Todos los corazones sensibles me comprenderán en lo que estoy a punto de añadir. La operación quirúrgica de la que hablé más arriba necesariamente dejó al aire una parte de la chimenea previamente al cubierto, y que había sido concebida para permanecer en ese estado, por lo que no estaba construida con ladrillos impermeables. En consecuencia, la chimenea, aunque dotada de una constitución vigorosa, sufrió no poco con tan cruda exposición; e, incapaz de aclimatarse, al poco tiempo empezó a decaer —mostrando unas manchas semejantes a las del sarampión. Ante lo cual los viajeros que pasaban frente a mi casa meneaban la cabeza, riéndose; “Miren esa nariz de cera —¡cómo se derrite!” Pero a mí, ¿qué podía importarme? Los mismos viajeros hubieran cruzado el océano para ver Kenilworth desmoronarse poco a poco, y por una buena razón: que, entre todos los artistas de lo pintoresco, las ruinas se llevan la palma —la hiedra, debería decir. De hecho, a menudo he pensado que el lugar adecuado para mi vieja chimenea es la vieja Inglaterra cubierta de hiedra.
En vano me advirtió solemnemente mi mujer —con una intención oculta que no tardará en salir a la luz— de que, a menos que hiciésemos algo, y rápido, la casa ardería hasta los cimientos, debido a los agujeros que se formaban al desmoronarse la chimenea en el lugar de las ya mencionadas manchas, allí donde se une al techo. “Mujer”, le dije, “prefiero mil veces que mi casa se convierta en cenizas antes que tirar abajo mi chimenea, aunque no fuesen más que unos metros. La llaman nariz de cera; muy bien; no me corresponde a mí pellizcarle la nariz a mi superior.” Pero, finalmente, el hombre al que le hipotequé mi casa me hizo llegar una nota para recordarme que si mi chimenea continuaba en ese estado ruinoso mi póliza de seguro quedaría anulada. Era una sugerencia que no podía desdeñar. En todo el mundo lo pintoresco se rinde ante lo bolsillesco. El deudor no se preocupaba, pero el acreedor sí.
De modo que se efectuó otra operación. La nariz de cera fue extirpada y se puso una nueva. Desgraciadamente, en lo que concierne a la expresión —la puso un albañil bizco que, en esa época, sufría una puntada del mismo lado—, la nueva nariz está un poco de través, en la misma dirección.
De una cosa, sin embargo, estoy orgulloso. Las dimensiones horizontales de la nueva parte no sufrieron desmedro.
Ancha como se ve la chimenea por encima del techo, eso no es nada comparado con su tamaño por debajo. En la base, en el sótano, forma un cuadrado de exactamente doce pies de lado; con lo que cubre exactamente una superficie de ciento cuarenta y cuatro pies cuadrados. íQué posesión de terra firma para una chimenea, y qué carga tremenda para el mundo! De hecho, fue sólo porque yo y mi chimenea no formábamos parte de su antigua carga que ese macizo vendedor ambulante, el Atlas de la antigüedad, pudo sostenerla con tanto coraje. Las dimensiones dadas parecerán acaso fabulosas. Pero, como las piedras de Gilgal, que Josué elevó para conmemorar el paso del Jordán, ¿no resiste mi chimenea hasta nuestros días?
Bajo muy a menudo al sótano a examinar atentamente ese vasto bloque de albañilería. Permanezco mucho tiempo allí, meditando sobre él, maravillándome con él. Tiene un aspecto druídico, oculto como está en el sótano umbrío cuyos numerosos pasadizos abovedados y largas cañadas de penumbra se parecen a las oscuras y húmedas profundidades de los bosques primigenios. Con tanta fuerza se coló en mí esta fantasía, tan profundamente penetró en mí el asombro que me inspiraba mi chimenea, que un día —en que debo haber estado un poco loco, pienso ahora— tomé una pala del jardín y, poniendo manos a la obra, empecé a cavar en torno a los cimientos, especialmente en las esquinas, con la oscura y quimérica esperanza de encontrar alguna vieja y corroída reliquia de aquel lejano día en que la luz del cielo penetraba en esas tinieblas, mientras los albañiles ponían las primeras piedras de la base, sofocados, quizás, bajo el sol de agosto, o castigados por una tormenta de marzo. Mientras manejaba mi pala desafilada, no podría decir cuán molesto me sentí por la descortés interrupción de un vecino que, habiendo venido a verme por cierto asunto, y tras saber que yo estaba abajo, dijo que no era necesario que se me molestase haciéndome subir, sino que él bajaría a mi encuentro; así fue como, sin ninguna ceremonia y sin que se me previniese, me descubrió, de pronto, cavando en el sótano.
—Cavando en busca de oro, señor?
—No, señor —respondí sobresaltado—. Estaba simplemente... ¡ejem!, simplemente... en fin, estaba simplemente cavando alrededor de mi chimenea.
—Ah, removiendo la tierra para que crezca. A usted, señor, le parece que su chimenea es demasiado pequeña, supongo; ¿necesita desarrollarse más, especialmente en la cima?
—¡Señor! —dije arrojando la pala—, no haga observaciones personales. Yo y mi chimenea...
—¿Observaciones personales?
—Señor, para mí esta chimenea es menos una pila de ladrillos que una persona. Es la reina de la casa. Yo no soy sino un súbdito, que ella se digna tolerar.
De hecho, no permito que nadie se burle de mí o de mi chimenea; y nunca volvió mi vecino a referirse a ella en mi presencia sin agregar cierto cumplido. Bien se merece un trato respetuoso. Allí se alza —solitaria y sola—, no como un consejo de diez humeros sino como Su Majestad sagrada de Rusia, autócrata único.
Incluso a mí sus dimensiones me parecen, a veces, increíbles. No se la ve tan grande —no, ni siquiera en el sótano. La mirada sola no puede aprehender sino imperfectamente su magnitud, porque sólo es posible ver un lado por vez; y dicho lado no presenta sino doce pies de medida lineal. Pero cada uno de los otros lados mide también doce pies; y el conjunto forma obviamente un cuadrado y doce por doce da ciento cuarenta y cuatro. Así, una concepción adecuada de la magnitud de esta chimenea sólo se puede obtener por una especie de operación de matemática superior, por un método afín a los que permiten calcular las sorprendentes distancias que hay hasta las estrellas fijas.
No hará falta decir que los muros de mi casa están completamente desprovistos de hogares. Todos estos se congregan en el medio, en los cuatro lados de la única gran chimenea central, formando dos grupos —de modo que cuando, en las distintas habitaciones, mi familia y mis huéspedes están calentándose después de una fría noche de invierno, justo antes de retirarse a sus cuartos, entonces, aunque en ese momento tal vez no piensen en eso, todas sus caras miran unas hacia otras, sí, todos sus pies apuntan hacia un único centro; y cuando se van dormir en sus camas, todos duermen alrededor de una cálida chimenea, como otros tantos indios iroqueses, en el bosque en torno a su único montón de brasas. Y del mismo modo en que el fuego de los indios sirve, no sólo para darles calor, sino también para mantener alejados a los lobos y a otros monstruos salvajes, así mi chimenea, con el humo evidente que le sale por la cima, mantiene alejados a los ladrones que vienen de la ciudad —porque, ¿qué ladrón o asesino se atrevería a introducirse en una morada de cuya chimenea sale un humo tan continuo —signo de que, si los ocupantes no están alerta, al menos el fuego lo está, y que, en caso de alarma, se encenderán rápidamente las velas, para no decir nada de los mosquetes?

En cuanto al cielo raso, por así decir, del lugar en que uno entra en la casa, ese cielo raso es, en realidad, el del primer piso, no el de la planta baja. En ese lugar los dos pisos se hacen uno solo; de modo que, al subir esa escalera de caracol, a uno le parece estar subiendo por una especie de altísima torre o faro. En el segundo rellano, a la mitad de la altura de la chimenea, hay una puerta misteriosa, que conduce a un armario misterioso; es allí donde guardo misteriosos licores, de un excelente y misterioso sabor, resultado de la crianza constante y la maduración sutil proporcionadas por el suave calor de la chimenea, que les llega a través de esa cálida masa de albañilería. Ésta es, para los vinos, mejor que los viajes a las Indias; mi chimenea misma es un trópico. Una silla junto a mi chimenea en un día de noviembre es tan buena para un inválido como una larga estancia en Cuba. A menudo pienso cómo podrían madurar las uvas junto a mi chimenea. ¡Cómo echan brotes allí los geranios de mi mujer! Brotes en diciembre. Sus huevos, también —no puede dejarlos cerca de la chimenea, ésta los incuba. Ah, cálido es el corazón de mi chimenea.
Cuán a menudo mi mujer volvió a la carga con su proyecto de un gran vestíbulo de entrada, que debería pasar justo por donde está la chimenea, de una punta de la casa a la otra, para sorprender a todos nuestros huéspedes con su generosa amplitud. “Pero mujer”, le dije, “la chimenea —piensa en la chimenea: si demueles la base, ¿qué es lo que va a soportar la superestructura?” “Oh, se apoyará en el primer piso.” La verdad es que las mujeres no saben prácticamente nada de las realidades de la arquitectura. Mi mujer igual siguió hablando de abrir entradas y levantar tabiques. Pasó muchas largas noches elaborando sus planes; construyendo en su imaginación, a través de la chimenea — como si su masa imponente no fuese más que una hoja de acedera—, el vestíbulo del que tanto alardeaba. Por último, como delicadamente le recordé, aunque ella apenas pudiese concebirlo, la chimenea era un hecho —un hecho sobrio y substancial que, en todos sus planes, bien estaría tomar en consideración. Pero esto apenas surtió efecto.
Y aquí, solicitando con todo respeto su permiso, debo decir algunas palabras acerca de esta emprendedora esposa mía. Aunque tiene casi tantos años como yo, su espíritu es tan joven como el de mi yegüita alazana, Gatillo, que me tiró al suelo el otoño pasado. Lo extraordinario es que, aunque viene de una familia reumática, es derecha como un pino y nunca le duele nada; mientras que yo, con mi ciática, estoy a veces tan torcido como un manzano viejo. Pero ella ni siquiera tiene un dolor de muelas. En cuanto al oído —déjenme que entre en la casa con las botas embarradas, mientras ella está en el desván. Y en cuanto a la vista —Biddy, la criada, les cuenta a las otras criadas del vecindario que su ama es capaz de percibir una mancha en el aparador directamente a través de la fuente de peltre puesta encima para ocultarla. Tiene las facultades tan alertas como sus miembros y sentidos. No hay ningún peligro de que mi mujer muera aletargada. Me consta que permaneció despierta la noche más larga del año planeando su campaña del día siguiente. Es una planificadora nata. La máxima “Lo hecho, hecho está” no es suya. Su máxima es, “Lo hecho está mal hecho y, más aún, debe ser cambiado”; y, lo que es más, debe ser cambiado de inmediato. Horrible máxima para la esposa de un viejo modorro y soñador como yo, que adora el séptimo día de la semana por ser un día de reposo y que, a causa de un sabático horror al esfuerzo, es capaz de dar, en día laborable, un rodeo de quinientos metros con tal de no ver a un hombre trabajando.
Que las uniones se hagan en el cielo, puede ser, pero mi mujer bien hubiera podido ser la mujer de Pedro el Grande o de Pedro el Gaitero2. ¡Cómo hubiera puesto en orden el enorme imperio enmarañado del primero y cómo hubiera, con incansable puntillosidad, picoteado el pedacito de pimiento en vinagre para el otro!
Pero lo más extraordinario es que mi mujer nunca piensa en su fin. Su incredulidad juvenil relativa a la evidente hipótesis y al hecho aún más evidente de la muerte apenas si parece cristiana. Entrada en años, como sabe que es, mi mujer parece pensar que está llamada a fructificar y a ser inagotable para siempre. No cree en la vejez. Frente a la extraña promesa del valle de Mamre, mi mujer, a diferencia de la del viejo Abraham, no hubiera reído burlonamente para sus adentros.
Júzguese el efecto que en mí, que paso el tiempo sentado a la confortable sombra de mi chimenea, fumando mi pípa confortable, con cenizas nada desagradables a mis pies y cenizas nada desagradables por todas partes salvo en mi boca; las cuales, de una manera nada desagradable aunque, en verdad, bastante cenicienta, me inducen a recordar la extinción final hasta de la vida más ardiente; júzguese el efecto que en mí puede tener esta injustificable vitalidad de mi esposa: moraleja y quietud a veces, es verdad, pero más a menudo brisa y perturbación.
Si es cierta la doctrina de que en el matrimonio los contrarios se atraen, ¡qué contundente fatalidad debe haberme empujado hacia mi mujer! Burbujeando de impaciencia sobre todas las cosas presentes y pasadas, como un vaso de gaseosa de jengibre desborda de planes; y, con la misma energía con que pone el pie en tierra, almacena sus conservas y sus escabeches y vive con ellos en un perpetuo futuro; o bien, esperando siempre todo tipo de cosas del tiempo y del espacio, está siempre ávida de periódicos y hambrienta de cartas. Satisfecho con los años pasados, despreocupado del mañana y sin esperar nada nuevo de nadie ni del mundo, yo no tengo ni un solo proyecto ni una sola expectativa en la tierra, fuera de la denodada resistencia a las indebidas intromisiones de mi esposa.
Viejo yo mismo, me encariño con la vejez en las cosas; es por esa razón, principalmente, que me gustan el viejo Montaigne, y el queso viejo, y el vino añejo; y que evito a los jóvenes, los pancitos calientes, los libros recién editados y las papas nuevas, y que quiero mucho a mi vieja silla de patas con forma de garras y a mi viejo vecino Deacon White, el del pie contrahecho, y a esa otra vieja vecina, más cercana aún, que es mi vieja y retorcida parra, que en las noches de verano apoya el codo en el alféizar de la ventana para hacerme agradable compañía, mientras yo, desde adentro, me apoyo en mi codo para tocar el suyo; y, por encima de todo, muy por encima de todo, quiero mucho a mi vieja chimenea. Pero a mi mujer, a causa de esa extravagante “juvenilitis” tan suya, no la atrae sino la novedad; es por esa razón, principalmente, que le gusta la cidra nueva en otoño y primavera como si fuese la misma hija de Nabucodonosor, se vuelve loca con toda clase de plantas para ensalada y espinacas, y muy especialmente con los pepinos (pese a que todo el tiempo la naturaleza reprende anhelos tan inadecuadamente juveniles en una persona tan mayor, impidiendo que tales cosas le caigan bien), y se engolosina con atractivas perspectivas recientemente descubiertas (que eliminan del horizonte los cementerios) y también con las doctrinas de Swedenborg, y la filosofía espiritista, y otras nuevas concepciones tanto de las cosas naturales como de las sobrenaturales; e, inmortalmente esperanzada, está siempre haciendo nuevos canteros de flores en el lado norte de la casa, allí donde el crudo viento de las montañas apenas permitiría que las más correosas hierbas malas pudiesen enraizarse por completo; y, al borde del camino, planta simples vástagos de olmos jóvenes, aunque no hay ninguna esperanza de que éstos den sombra alguna, salvo sobre las ruinas de las tumbas de sus biznietas; y, antes que ponerse un gorro, prefiere trenzarse las canas; y lee la Revista de las Damas para estar al tanto de la moda; y siempre se compra su nuevo almanaque un mes antes del Año Nuevo, y se levanta al amanecer; y le da la espalda con el más frío desdén al más cálido de los ocasos; y se queda estudiando hasta horas avanzadas su nuevo curso de historia, y su francés, y su música; y le gusta la compañía joven; y se ofrece para montar potrillos; y trasplanta renuevos en el huerto; y le tiene ojeriza a mi retorcida y vieja parra, y a mi viejo vecino el del pie contrahecho, y a mi vieja silla de patas con forma de garras, y, por encima de todo, muy por encima de todo, de buena gana acosa, hasta la muerte, a mi vieja chimenea. ¿Por qué magia perversa, pienso una y mil veces, tiene una vieja señora tan otoñal un alma tan primaveral? Cuando, a veces, me quejo, ella se vuelve hacia mí diciendo, “Oh, no refunfuñes, viejo" (siempre me llama viejo), "soy yo, joven como estoy, la que impido que te estanques.” Bueno, supongo que debe ser así. Sí, después de todo, las cosas están bien ordenadas. Mi mujer, como lo da a entender una de sus parientes pobres, un verdadero pan de Dios, es la sal de la tierra, y no lo es menos de mi mar, cuyas aguas estarían de otro modo podridas. Es también su monzón, viento tempestuoso que sopla sobre él en una dirección invariable, la de mi chimenea.
Consciente de sus energías superiores, mi mujer me ha hecho a menudo la propuesta de asumir la responsabilidad de mis asuntos. Desea verme abdicar en las cuestiones domésticas; que, renunciando a reinar, como el venerable Carlos V, me retire a alguna especie de monasterio. Pero, para decir la verdad, exceptuando la chimenea, tengo poca autoridad que deponer. Por la ingeniosa aplicación que hace mi mujer del principio según el cual ciertas cosas pertenecen por derecho propio a la jurisdicción femenina, me veo, debido a mis dóciles aquiescencias, insensible y gradualmente despojado de una prerrogativa masculina tras otra. Voy por mis campos como en un sueño, semejante a un viejo rey Lear perezoso, despreocupado, inútil y dado a la vagancia. Sólo por alguna revelación repentina tomo conciencia de quién está por sobre mí; así, hace dos años, al ver un día, en un rincón de mis propiedades, una pila reciente de tablas y vigas misteriosas, incidente tan extraño me indujo a honda meditación. “Mujer”, dije, “¿de quién son esas tablas y vigas que veo allí, cerca del huerto? ¿Sabes algo de ellas, mujer? ¿Quién las puso allí? Ya sabes que no me gusta que los vecinos usen mi tierra de ese modo, antes deberían pedir permiso.”
Me miró con una sonrisa de lástima.
—Pero cómo, viejo, ¿no sabes que estoy construyendo un nuevo granero? ¿No lo sabías, viejo?
Ésa es la pobre anciana que me acusaba de tiranizarla.
Volviendo a la chimenea. Una vez convencida de la futilidad de sus esfuerzos por construir el vestíbulo mientras el obstáculo estuviese ahí, durante cierto tiempo mi mujer defendió un proyecto modificado. Pero yo nunca pude entenderlo bien. Hasta donde logré descifrarlo, parecía implicar la idea general de una especie de pasaje abovedado, o un túnel en codo, que penetraría en la chimenea en cierto punto bien elegido debajo de la escalera y luego, evitando todo contacto peligroso con los hogares, y en particular rodeando a buena distancia el gran humero central, llevaría al animoso viajero de la puerta de calle hasta el comedor, en la remota parte trasera de la casa. Ese plan suyo era, sin lugar a dudas, un atrevido golpe de genio, como lo fue el de Nerón cuando imaginó el gran canal a través del istmo de Corinto. Podría jurar que, de haberse realizado su proyecto, algún Belzoni futuro hubiera logrado, con la ayuda de luces colgadas a intervalos prudentes a lo largo del túnel, penetrar en la mampostería para emerger finalmente en el comedor, y, una vez allí, hubiera sido una falta de hospitalidad negarle a semejante viajero una reparadora comida.
Pero mi emprendedora mujer no redujo sus críticas, ni confinó, finalmente, sus propuestas de modificaciones a la planta baja. Su ambición era del tipo ascendente. Subió con sus planes hasta el primer piso, y luego hasta la buhardilla. Quizás, tal como estaban las cosas, había cierta base para su descontento. La verdad es que, si exceptuamos la pequeña galería de orquesta antes mencionada, no había ningún pasaje conveniente ni en la parte alta ni en la baja de la casa. Y todo esto se debía a la chimenea, que mi alegre esposa parecía considerar, rencorosamente, como el matón de la casa. Por sus cuatro costados, casi todos los dormitorios se estiraban hasta la chimenea en procura de calor. Como la chimenea no iba hacia ellos, por fuerza ellos iban hacia la chimenea. La consecuencia era que cada habitación, o casi, era en sí misma, como un sistema filosófico, una entrada, o un pasaje, hacia otras habitaciones y sistemas de habitaciones —una serie entera de entradas, de hecho. Al recorrer la casa, a uno le parece estar siempre yendo a algún lado, sin llegar a ningún lado. Es como cuando uno se pierde en un bosque; da vueltas y vueltas alrededor de la chimenea, y si llega a algún lado es al lugar de donde salió, y allí vuelve a empezar y de nuevo no llega a ningún lado. En verdad —y esto no lo digo como un reproche— nunca existió una vivienda más laberíntica. Mis huéspedes pueden permanecer conmigo varias semanas y de cuando en cuando vuelven a asombrarse al descubrir una pieza insospechada.
El carácter desconcertante de la casa, que resulta de la chimenea, es particularmente evidente en el comedor, dotado de no menos de nueve puertas que se abren en todas las direcciones y conducen a todo tipo de lugares. Un extraño que entre por primera vez en este comedor y que, naturalmente, no preste demasiada atención a la puerta por la que entró, hará, al levantarse para irse, las más curiosas metidas de pata. Como, por ejemplo, la de abrir la primera puerta que tiene a mano y encontrarse con que va escaleras arriba por el pasillo trasero. Cerrando ésta pasará a abrir otra, y se horrorizará ante el hueco del sótano que se abre a sus pies. Al probar con una tercera, sorprende a la criada trabajando. Por último, perdida toda confianza en sus esfuerzos solitarios, confía en la ayuda de la primera persona que pasa por allí, y un rato después logra, finalmente, salir. Una de las metidas de pata más curiosas fue, acaso, la de cierto joven caballero elegante, refinadísimo, que había puesto sus sensatos ojos en mi hija Anna. Vino una noche a visitar a la joven y la encontró sola en el comedor, bordando. Se quedó hasta bastante tarde; y tras una gran cantidad de discursos superfinos, durante los cuales conservó en las manos bastón y sombrero, se deshizo en adioses e, inclinándose varias veces con toda gracia, procedió a retirarse, retrocediendo a la manera de los cortesanos de la Reina, y mientras hacía esto abrió una puerta al azar, con la mano que llevaba atrás, y logró con todo éxito introducirse en una oscura despensa en la que tuvo buen cuidado de encerrarse, preguntándose por qué no habría luz a la entrada. Luego de varios ruidos extraños como de gato entre la loza, reapareció por la misma puerta, con la cresta más que caída, y, con un aire extremadamente confuso, le solicitó a mi hija que le indicase por cuál de las nueve puertas podría salir. Cuando mi maliciosa hija Anna me contó la historia, dijo que era sorprendente ver lo llanos y naturales que eran los modales del joven caballero tras su reaparición. Y sin embargo, se hubiera podido pensar que estaría más azucarado que antes; puesto que había arrojado inadvertidamente sus blancos guantes de cabritilla en un cajón abierto lleno de azúcar de La Habana, creyendo tal vez que, siendo él lo que se llama “una dulzura”, su camino se hallaba probablemente en esa dirección.
Otro inconveniente que nace de la chimenea es la confusión en que se encuentra todo huésped que quiere llegar a su cuarto, dado el gran número de puertas extrañas que se interponen entre el cuarto y él. Sería más bien extraño orientarlo con carteles indicadores; e igualmente lo sería que tuviese que golpear a cada puerta que encontrase en su camino, como el huésped de la ciudad de Londres, el rey, en la Barrera del Templo.
Ahora bien, de todas estas cosas, y de muchísimas otras, mi familia se quejaba continuamente. Mi mujer, finalmente, hizo una proposición drástica —la supresión total de la chimenea.
—¿¡Qué!? —dije—, ¿suprimir la chimenea? Eliminar la espina dorsal de algo, mujer, es asunto arriesgado. No se deben sacar las vértebras de las espaldas o las chimeneas de las casas como se sacan del suelo caños de plomo congelados. Además —agregué—, la chimenea es el único elemento realmente permanente de esta casa. Si los innovadores la dejan intacta, en los tiempos venideros, cuando la casa entera se haya desmoronado a su alrededor, esta chimenea aún sobrevivirá, como el monumento de Bunker Hill. No, mujer, no; no puedo suprimir mi espina dorsal.
Eso es lo que dije entonces. Pero, ¿quién está seguro de sí mismo, especialmente un hombre viejo que tiene a su mujer y a su hija siempre en los talones? Con el tiempo, me persuadieron de que lo pensase mejor; en pocas palabras, que tomase el asunto en consideración, tentativamente. Llegó el día, finalmente, en que se hizo venir a un maestro mayor de obras —una especie de tosco arquitecto—, un tal señor Scribe, para que diese su opinión. Se lo presenté con toda formalidad a mi chimenea. Él, previamente, me había sido presentado por mi mujer. Esta señora lo había ocupado durante no poco tiempo en preparar planes y presupuestos para algunas de sus vastas operaciones de drenaje. Habiendo logrado sacarle a mi esposa, tras mucho esfuerzo, la promesa de que no nos molestaría mientras hacíamos una inspección, empecé llevando al señor Scribe a la raíz del asunto, en el sótano. Bajé lámpara en mano; porque aunque arriba era mediodía, abajo era de noche.

—Es una estructura realmente notable, señor —dijo el maestro mayor de obras, después de contemplarla largamente en silencio—, una estructura realmente notable, señor.
—Sí —dije complacido—, es lo que todos dicen.
—Pero, grande y todo como se ve por encima del techo, no hubiera sospechado la magnitud de su base, señor —agregó, examinándola con ojo crítico.
Luego, sacando su metro, la midió.
—Doce pies de lado; ¡ciento cuarenta y cuatro pies cuadrados! Caballero, se diría que esta casa fue construida simplemente para alojar su chimenea.
—Sí, a mi chimenea y a mí. Dígame francamente, ahora —añadí—, ¿permitiría usted que se destruyese una chimenea tan magnífica?
—Yo, señor, no la tendría en mi casa ni aunque me la regalasen —fue la respuesta—. Es un motivo de pérdidas considerables, señor. ¿Sabe usted que, conservando esta chimenea, está pérdiendo no sólo ciento cuarenta y cuatro metros cuadrados de excelente terreno, sino también un importante interés sobre un importante capital?
—¿Cómo es eso?
—¡Mire, señor! —dijo, sacando un trocito de tiza roja de un bolsillo y poniéndose a hacer cuentas en una pared blanqueada—, veinte por ocho es tanto; y cuarenta y dos por treinta y nueve es tanto, ¿no es así? Muy bien, haga la suma y reste esto de aquí, con lo que obtiene tanto —y seguía escribiendo.
Para ser breve, después de no pocos cálculos el señor Scribe me informó de que mi chimenea contenía, me avergüenza decirlo, no sé cuántos miles de valiosos ladrillos.
—Basta —le dije, impaciente—. Por favor, vamos ahora a ver arriba.
En la zona superior hicimos dos circunnavegaciones, en la planta baja y en el primer piso. Una vez hecho esto, nos detuvimos al pie de la escalera, junto a la puerta de calle; yo con la mano en el picaporte, y el señor Scribe sombrero en mano.
—Bien, caballero —dijo, como tentando terreno y, para darse coraje, manoseando el sombrero—, bien, caballero, pienso que se puede hacer.
—Perdone, señor Scribe, ¿qué es lo que se puede hacer?
—Su chimenea, señor; pienso que no hay ningún riesgo en demolerla.
—Yo también lo pensaré, señor Scribe —dije, haciendo girar el picaporte mientras lo invitaba, con una inclinación de cabeza, a dejar la casa—, lo pensaré, señor; es algo que necesita reflexión; le estoy muy agradecido; que tenga un buen día, señor Scribe.
—Todo está arreglado, entonces —gritó mi mujer con gran alborozo, irrumpiendo desde la habitación de al lado.
—¿Cuándo van a empezar? —preguntó mi hija Julia.
—¿Mañana? —preguntó Anna.
—Paciencia, paciencia, queridas —dije—, una chimenea tan grande no puede demolerse en un minuto.
A la mañana siguiente la cosa volvió a empezar.
—¿Te acuerdas de la chimenea? —dijo mi mujer.
—Mujer —le dije—, nunca se va de mi casa y nunca se me va de la cabeza.
—Pero, ¿cuándo comenzará a derribarla el señor Scribe? —preguntó Anna.
—No será hoy, Anna —dije.
—¿Cuándo, entonces? —preguntó Julia, alarmada.
Ahora bien, si esta chimenea mía era, en cuanto a tamaño, una especie de campanario, en cuanto al tan tan con que me andaban alrededor mi esposa y mis hijas eran una especie de campanas, que siempre repicaban juntas o que se pasaban unas a otras, en cada pausa, las melodías; y mi mujer era el badajo de todas. Sonaban y tañían y repicaban de manera muy dulce, lo confieso; pero lo cierto es que la campana más argentina puede, a veces, doblar de la manera más lúgubre, tanto como repiquetear alegremente. Y, en lo que respecta al tema en cuestión, es lo que ocurrió. Percibiendo en mí una extraña recaída en una actitud de oposición, mi mujer y mis hijas emprendieron unos suaves, fúnebres y melancólicos tañidos.
Al final mi mujer, ya muy excitada, me declaró, señalándome con el dedo, que mientras esa chimenea estuviese en pie la consideraría el monumento a lo que ella llamaba mi promesa rota. Pero al ver que esto no daba resultado, al día siguiente me dio a entender que ella o la chimenea deberían dejar la casa.
Viendo que las cosas se encontraban en ese trance, yo y mi pipa nos pusimos a filosofar sobre ellas, y finalmente llegamos a la conclusión de que, por poco que nos gustase el plan, en nombre de la paz yo firmaría la sentencia de muerte de la chimenea, y que, mientras mi mano hacía esto, garabatearía una nota para el señor Scribe.
Considerando que yo, y mi chimenea, y mi pipa, después de estar tanto tiempo juntos, éramos grandes compinches, la facilidad con que mi pipa consintió en un proyecto tan fatal para el miembro más importante del trío, o más bien, la manera en que yo y mi pipa, en secreto, conspiramos juntos, por así decir, contra nuestro viejo y confiado camarada, es algo que puede parecer bastante extraño, si es que no sugiere tristes reflexiones sobre nosotros dos. Pero la verdad es que nosotros, hijos de la tierra, quiero decir mi pipa y yo, no somos mejores que los demás. Lejos de nosotros, por cierto, la idea de traicionar voluntariamente a nuestro compinche. Somos, además, pacíficos por naturaleza. Pero fue ese amor por la paz el que nos volvió desleales a un amigo común, tan pronto como su causa exigió una viva defensa. Me alegra decir, empero, que mejores y más valientes pensamientos volvieron pronto, como se verá en seguida.
El señor Scribe respondió a mi nota en persona.
Hicimos una nueva inspección, ahora sobre todo con el objetivo de una estimación pecuniaria.
—Lo haré por quinientos dólares —dijo por fin el señor Scribe, de nuevo sombrero en mano.
—Muy bien, señor Scribe, lo pensaré —repliqué, de nuevo invitándolo a salir con una inclinación de cabeza.
No poco ofendido por esta, una vez más, inesperada respuesta, volvió a retirarse, y mi mujer e hijas volvieron a prorrumpir en las viejas exclamaciones.
La verdad es que, por más resuelto que yo estaba, llegado el terrible momento yo y mi chimenea no podíamos separarnos.
—Así es como Holofernes se saldrá con la suya, sin que le importe qué corazón se rompa con eso —dijo mi mujer a la mañana siguiente, durante el desayuno, de esa manera tan suya, entre didáctica y reprochona, que es más difícil de soportar que su ataque más enérgico. Holofernes, debo aclarar, es el sobrenombre que ella aplica a todo cruel déspota doméstico. De modo que cuando, frente a sus innovaciones más ambiciosas, las que me agarran más a contrapelo, yo, como en el caso presente, me planto a la defensiva, así sea con un poquito de firmeza, ella no deja de llamarme Holofernes, y en nueve de cada diez casos aprovecha la primera oportunidad para leer en voz alta, con énfasis contenido, por la noche, el primer párrafo de un diario en el que se habla de un tiránico jornalero que, después de ser durante muchos años el Calígula de su familia, acabó matando a golpes a su sufrida esposa con la puerta de una buhardilla arrancada de sus goznes, y que luego, tras arrojar a sus inocentes vástagos por la ventana, se vuelve en impulso suicida hacia la pared derruida que cubren las cuentas del carnicero y del panadero, y se precipita de cabeza contra ella para saldar su terrible deuda.
Sin embargo, para mi gran sorpresa, durante unos cuantos días dejé de oír reproches. Una calma intensa llenaba a mi mujer, pero debajo de la misma, como en el mar, era imposible saber qué movimientos portentosos podían estar produciéndose. Con frecuencia salía de casa en una dirección que no podía sino despertar mis sospechas; concretamente, en dirección a New Petra, una casa de tipo endriago hecha de madera y estuco en el más alto estilo de arte ornamental, engalanada con cuatro chimeneas en forma de dragones erectos escupiendo humo por las narices: la elegante y moderna residencia del señor Scribe, que él se había construido para que le sirviese de visible anuncio publicitario, tanto de su gusto como arquitecto como de sus sólidas capacidades de maestro mayor de obras.
Finalmente, mientras fumaba mi pipa una mañana, oí llamar a la puerta, y mi mujer, con un aire inusualmente tranquilo en ella, me trajo una esquela. Como yo no tengo corresponsales fuera de Salomón, cuyos sentimientos, por lo menos, corresponden perfectamente a los míos, la nota me produjo cierta sorpresa, que no disipó la lectura de lo siguiente:
NEW PETRA, 1 de abril.
Señor:
Durante el último examen que efectué a su chimenea, quizás haya notado usted que a menudo apliqué mi metro sobre ella de una manera aparentemente innecesaria. Quizás haya observado también usted, en mí, cierto grado de perplejidad, a la que, sin embargo, me abstuve de dar cualquier tipo de expresión verbal.
Me siento ahora en la obligación de informarle de lo que no fue entonces sino oscura sospecha, y que, por lo tanto, hubiera sido poco prudente enunciar, pero que ahora, habiendo alcanzado no escasa probabilidad como consecuencia de varios cálculos subsecuentes, puede ser importante que usted cese de ignorar.
Es para mí un deber solemne advertirle, señor, de que hay razones arquitectónicas para conjeturar que existe en su chimenea, oculto en alguna parte, un espacio reservado, herméticamente cerrado, en pocas palabras una habitación, o más bien una cámara, secreta. Desde cuándo está allí, es algo que me resulta imposible decir. Lo que contiene está oculto en la más completa oscuridad. Pero es probable que una cámara secreta no hubiera sido construida allí sino con alguna finalidad extraordinaria: si se trata del ocultamiento de un tesoro o algún otro propósito, la tarea de adivinarlo puede dejarse a quienes estén más familiarizados con la historia de la casa.
Pero basta: haciéndole esta revelación, señor, mi conciencia queda en paz. En cuanto a las medidas que usted decida tomar al respecto, es algo que, por supuesto, me deja indiferente; aunque, lo confieso, en lo que atañe al carácter de la cámara, no puedo sino experimentar una natural curiosidad.
Confiando en que será guiado usted en la buena dirección cuando se trate de determinar si es actitud propia de un cristiano el residir conscientemente en una casa que encierra una cámara secreta, me despido de usted con todo mi respeto, su humilde servidor,
Mi primer pensamiento al leer esta nota no fue para el presunto comportamiento misterioso al que el comienzo hacía alusión —porque yo no había observado nada semejante en el maestro mayor de obras durante su inspección—, sino para mi difunto pariente, el capitán Julian Dacres, que había sido en sus tiempos patrón de un navío mercantil que comerciaba con las Indias, y que, unos treinta años atrás, a la avanzada edad de noventa años, había muerto soltero y en esta misma casa que él había mandado construir. Todo el mundo creía que se había instalado en esta región, una vez jubilado, con una gran fortuna. Pero, ante la sorpresa general, luego de haber invertido mucho dinero en la construcción de la casa vivió los años de su vejez de una manera tranquila, discreta y poco onerosa, lo que, en opinión de sus vecinos, no podía sino redundar en beneficios para sus herederos; pero, ¡oh sorpresa!, al abrirse su testamento se descubrió que sus bienes no eran más que la casa y el terreno, aparte de unos diez mil dólares en acciones; y como una fuerte hipoteca pesaba sobre la propiedad, hubo que venderla. Corrieron muchos chismes sobre el asunto, mientras la hierba crecía tranquilamente sobre la tumba del capitán, donde todavía éste duerme, retirado y en paz, como si rodasen sobre él las ondas del océano Índico y no las de la vegetación de tierra adentro. Aún recuerdo haber oído, hace mucho tiempo, extrañas soluciones que la gente de la zona murmuraba con la intención de resolver el misterio que rodeaba a su testamento y, de manera refleja, a él mismo; y eso, tanto en lo que concierne a su conciencia como a su bolsillo. Pero las personas capaces de hacer circular (cosa que hicieron) el rumor de que el capitán Julian Dacres había sido, en sus tiempos, pirata en los mares de Borneo, seguramente no eran dignas de fe en sus nociones colaterales. Sorprende ver cómo los rumores más descabellados pueden surgir, como hongos venenosos, alrededor de cualquier forastero excéntrico que se instala en medio de una población rústica de la que se mantiene discretamente apartado. Para algunos, un carácter inofensivo parece ser el primer motivo de ofensa. Pero la razón principal que me llevó a desechar esos rumores, particularmente en lo relativo a un tesoro oculto, fue la circunstancia de que el extranjero a cuyas manos había pasado la propiedad a la muerte de mi pariente (el mismo que había hecho tronchar tejado y chimenea) era de un carácter tal que, si esos rumores hubiesen tenido el más mínimo fundamento, los hubiera puesto inmediatamente a prueba derribando y registrando los muros.

—Bueno, viejo —me dijo—, ¿de quién es y de qué se trata?
—Léela, mujer —dije, tendiéndosela.
La leyó, sí, y entonces —¡qué explosión! No pretenderé describir sus emociones, ni repetir lo que dijo. Baste con señalar que inmediatamente llamó a mis hijas para que compartiesen la excitación. Aunque nunca habían imaginado una revelación semejante a la hecha por el señor Scribe, la primera sugerencia bastó para que instintivamente viesen lo extremadamente probable que era. Citaron, como prueba, en primer término a mi pariente y luego a mi chimenea; aduciendo que el profundo misterio que rodeaba al primero, y la igualmente profunda mampostería que rodeaba a la segunda, aun siendo ambos hechos bien conocidos, eran, tanto uno como otro, absurdos bajo toda suposición que no fuese la cámara secreta.
Pero durante todo ese tiempo yo pensaba tranquilamente para mis adentros: ¿Podría escapárseme que mi credulidad actuaría en estas circunstancias muy favorablemente para cierto plan suyo? ¿Cómo llegar hasta la cámara secreta, o cómo obtener alguna certeza sobre ella, sin hacer en mi chimenea un trabajo tal de destrucción que volvería superfluo su decretado aniquilamiento? No hacía falta reflexión alguna para demostrar que mi mujer deseaba librarse de la chimenea; y parecía igualmente evidente que el señor Scribe, a pesar de todo su pretendido desinterés, no se oponía a meterse quinientos dólares en el bolsillo gracias a la operación. Que mi mujer se hubiese puesto de acuerdo en secreto con el señor Scribe es algo que de momento me abstengo de afirmar. Pero cuando pienso en la ojeriza que le tenía a la chimenea, y en la perseverancia con que suele llevar adelante sus planes, por las buenas o por las malas, especialmente después de un primer fracaso, la verdad es que ninguna diligencia suya podría sorprenderme.
De una sola cosa estaba seguro, y era que mi chimenea y yo no cederíamos.
Vanas fueron todas las protestas. A la mañana siguiente salí al camino, donde había visto a un viejo ganso de aspecto diabólico que, a causa de sus intrépidas hazañas consistentes en abrirse entradas, a fuerza de arañar, en cercados prohibidos, había sido recompensado por su amo con una portentosa condecoración de madera provista de cuatro puntas, con la forma de un collar de la Orden del Garrote. A este ganso lo acorralé y, rebuscándole entre las plumas, encontré la más tiesa, la arranqué, me la llevé a casa y, luego de tallarla tiesamente, escribí la siguiente nota tiesa:
JUNTO A LA CHIMENEA, 2 de abril.
SEÑOR SCRIBE
Señor:
En lo concerniente a su conjetura, le hacemos llegar nuestro agradecimiento y nuestra enhorabuena conjuntos, asegurándole en la misma ocasión que permaneceremos,
Muy fielmente,
Los mismos,
Por supuesto, esta epístola nos valió una buena lavada de cabeza. Cuando le hice entender claramente a mi mujer que la nota del señor Scribe no había alterado mi resolución ni un ápice, dijo entre otras cosas, para conmoverme, que, si no recordaba mal, había una ley que ponía la posesión privada de cámaras secretas en el mismo nivel de ilegalidad que la de pólvora de cañón. Pero no surtió efecto.
Pocos días después, mi esposa cambió de táctica.
Era casi medianoche y todo el mundo se había ido a la cama salvo nosotros, que seguíamos sentados, uno a cada lado de la chimenea, ella agujas en mano, tejiendo incansablemente un calcetín, yo pipa en boca, entretejiendo indolentes volutas de humo.
Era una de las primeras heladas noches de otoño. El fuego estaba encendido en el hogar, y ardía despacio. Afuera el aire estaba aletargado y pesado; la leña, debido a algún descuido, estaba lo que se llama empapada.
—Mira esta chimenea —empezó diciendo—; ¿no ves que debe haber algo en ella?
—Sí, mujer. Sin duda hay humo en la chimenea, como en la nota del señor Scribe.
—¿Humo? Sí, claro, y también en mis ojos. ¡Qué manera de fumar, ustedes dos, viejos pecadores impenitentes!, esta vieja y malvada chimenea y tú.
—Mujer —le dije—, yo y mi chimenea gustamos de fumar juntos y en paz, es cierto, pero no nos gusta que nos insulten.
—Vamos, viejito mío —dijo ella, suavizando el tono y cambiando levemente de tema—, cuando piensas en aquel viejo pariente tuyo, bien sabes que debe haber una cámara secreta en esta chimenea.
—Una cámara secreta para las cenizas, mujer, ¿cómo es que no lo entiendes? Sí, supongo que debe haber una cámara secreta para las cenizas en la chimenea; si no, ¿a dónde van todas las cenizas que caen por ese curioso agujero que está ahí?
—Yo sé a dónde van; he andado por ahí casi tantas veces como el gato.
—¿Qué demonio, mujer, pudo haberte dado la idea de meterte en la cámara para las cenizas? ¿No sabes que el diablo de San Dunstan salió de una cámara para cenizas3? Vas a matarte un día de tanto explorar todo lo que te rodea. Pero, suponiendo que hubiera una cámara secreta, ¿con eso, qué?
—¿Qué? Pero, ¿qué puede haber en una cámara secreta sino...?
—Huesos pelados, mujer —la interrumpí, soltando una bocanada de humo, al mismo tiempo que la vieja y sociable chimenea soltaba otra.
—¡De nuevo! ¡Oh, cómo ahuma esta vieja y maldita chimenea! —dijo ella, frotándose los ojos con su pañuelo—. No me cabe la menor duda de que la razón por la que ahuma así es que esa cámara secreta interfiere con el cañón. Mira, además, cómo siguen asentándose las jambas aquí; de la puerta hasta este hogar el piso viene en cuesta abajo. Esta vieja y horrible chimenea se nos va a caer un día en la cabeza; de eso puedes estar seguro, viejo.
—Sí, mujer, perfectamente seguro; sí, desde luego, yo pongo todas mis seguridades en la chimenea. En cuanto a lo de que se asienta, eso me gusta. Yo también, sabes, estoy asentándome en mi manera de andar. Yo y mi chimenea nos estamos asentando juntos, y seguiremos asentándonos hasta que, como en una gran cama con colchón de plumas, ambos desaparezcamos de vista. Pero ese horno secreto, digo, esa cámara secreta de la que hablas, mujer, ¿dónde supones que se encuentra exactamente esa cámara secreta?
—Eso lo tiene que decir el señor Scribe.
—Pero supongamos que no pueda decirlo exactamente; entonces, ¿qué?
—Bueno, ¡vaya!, podrá probar, estoy segura, de que debe encontrarse en algún lugar de esta vieja y horrible chimenea.
—¿Y si no puede probar eso?; entonces, ¿qué?
—Bueno, viejo —dijo, con aire majestuoso—, entonces no volveré a decir una palabra sobre esto.
—De acuerdo, mujer —repliqué, golpeando el hornillo de mi pipa contra una jamba—, entonces, mañana haré llamar al señor Scribe por tercera vez. Mujer, me ha dado la ciática; hazme el favor de poner mi pipa sobre la repisa de la chimenea.
—Si me traes la escalera, lo haré. Esta vieja y horrorosa chimenea, con su abominable y anticuada repisa de vieja chimenea, es tan alta que no puedo llegar hasta allí.
No perdía una sola oportunidad, por trivial que fuese, de dar el zarpazo.
Debo mencionar aquí, a modo de preámbulo, que, además de los hogares que tenía por los cuatro costados, la chimenea mostraba en cada piso unos huecos, hechos de la manera más caprichosa, que albergaban insólitos armarios y aparadores de todo tipo y tamaño, y que colgaban por acá y por allá, como nidos en las horquetas de un viejo roble. En el primer piso era donde esas cavidades se hacían mucho más numerosas e irregulares. Y, sin embargo, esto no hubiera debido ser así, puesto que la teoría de la chimenea era que ésta disminuía piramidalmente a medida que ascendía. La reducción de la superficie era lo bastante obvia en el techo; y se suponía que la disminución progresaba metódicamente de la base a la cima.
—Señor Scribe —le dije cuando, con aspecto ansioso, este individuo vino una vez más al día siguiente—, mi objetivo al mandar a buscarlo esta mañana no es el de que nos pongamos de acuerdo para la demolición de mi chimenea, ni para que tengamos ninguna conversación especial al respecto, sino simplemente el de facilitarle en la medida de lo razonable la posibilidad de comprobar, si usted puede, la conjetura que me comunicó en su nota.
Aunque en el fondo tal vez se sintiese bastante abatido a causa de mi flemático recibimiento, tan distinto de lo que había esperado, con evidente presteza dio comienzo a la inspección; abriendo de par en par los armarios de la planta baja, y escudriñando en las alacenas del primer piso; midiendo uno de ellos por dentro, y comparando después esa medida con la medida exterior. Levantando la base de la chimenea, miraba por dentro del cañón. Pero ni rastros aún de la obra oculta.
Ahora bien, en el primer piso las habitaciones estaban construidas de la manera más caótica. Por así decir, se encastraban unas en otras. Las había de todas las formas; no había entre todas ellas una sola que fuese matemáticamente cuadrada —una peculiaridad que el maestro mayor de obras no había dejado de observar. Con una expresión significativa, por no decir de mal agüero, caminó en círculo alrededor de la chimenea, midiendo el área de cada una de las habitaciones que la rodeaban; luego, bajando las escaleras, salió a medir el área de la base de la casa; después comparó el total de la suma de las áreas de todas las habitaciones del primer piso con el área de la base de la casa; luego, volviendo a mí no poco excitado, anunció que había una diferencia de no menos de doscientos pies cuadrados y pico —espacio suficiente, en verdad, para una cámara secreta.
—Pero, señor Scribe —le dije, acariciándome la barbilla—, ¿ha tomado usted en cuenta las paredes, tanto externas como internas? Ocupan cierto espacio, sabe usted.
—Ah, había olvidado eso —dijo, golpeándose en la frente—; pero —mientras seguía haciendo cálculos en su papel—, eso no compensa la diferencia.
—Pero, señor Scribe, ¿ha tomado usted en cuenta los huecos de tantos hogares en un piso, y los tabiques correspondientes, y los humeros; en una palabra, señor Scribe, ¿ha tomado usted en cuenta la propia y auténtica chimenea, unos ciento cuarenta y cuatro pies cuadrados o algo así, señor Scribe?
—Es algo inexplicable. Eso también se me pasó por alto.
—¿Realmente, señor Scribe?
Titubeó un poco y luego exclamó:
—Pero ahora debemos tomar en cuenta ciento cuarenta y cuatro pies cuadrados correspondientes a la propia chimenea. En mi opinión, es entre esos límites desmedidos donde se encuentra la cámara secreta.
Lo miré en silencio unos instantes; luego hablé:
—Su inspección ha terminado, señor Scribe; tenga ahora la bondad de poner el dedo en el lugar preciso de la pared de la chimenea en que usted cree que se halla la cámara secreta; ¿o necesita una horqueta de rabdomante, señor Scribe?
—No, señor, pero una palanca serviría —replicó de mal humor.
Es aquí y ahora, me dije para mis adentros, cuando se descubre el pastel. Posé en él una mirada tranquila, que pareció ponerlo un tanto incómodo. Ahora más que nunca sospechaba un complot. Recordé lo que había dicho mi mujer acerca de someterse a la decisión del señor Scribe. Decidí comprar, de la manera más amable, la decisión del señor Scribe.
—Señor —le dije—, le estoy en verdad sumamente agradecido por esta inspección. Me ha tranquilizado completamente. Y sin duda usted también, señor Scribe, debe sentirse muy aliviado. Señor —agregué—, ha hecho usted tres visitas a mi chimenea. Para un hombre de negocios, el tiempo es dinero. Aquí tiene cincuenta dólares, señor Scribe. De ninguna manera, tómelos. Usted se los ha ganado. Su opinión los vale. Y, a propósito —dije, mientras él recibía el dinero con modestia—, ¿aceptaría usted darme un... un... pequeño certificado... algo, digamos, como un certificado de navegación, que diese fe de que usted, inspector calificado, ha inspeccionado mi chimenea sin encontrar ninguna razón para sospechar la existencia de ninguna anomalía; en pocas palabras, ninguna... ninguna cámara secreta en ella? ¿Sería usted tan amable, señor Scribe?
—Pero, pero, señor —tartamudeó con honrada vacilación.
—Aquí tiene papel y pluma —le dije, con perfecto aplomo.
Punto.
Esa noche ya estaba el certificado enmarcado y colgado sobre el hogar del comedor, y yo confiaba en que su continua contemplación aplacaría para siempre los sueños y las estratagemas de mi familia.
Pero no. Dominada por una arraigada obstinación en extirpar esa noble y vieja chimenea, aun hoy en día mi mujer le anda encima, con el martillo de geólogo de mi hija Anna, golpeando por toda la pared y luego apoyando el oído, como he visto hacer a los médicos de las compañías de seguros, que dan golpecitos en el pecho de un hombre y luego auscultan el eco. A veces, por la noche, casi me asusta con su manera de proseguir su tarea fantasmal, acechando la respuesta sepulcral de la chimenea, paso a paso, como si estuviara llevándola al umbral de la cámara secreta.
—¡Aquí suena a hueco! —grita, ahuecando la voz—. Sí, estoy segura —añade, dando un golpecito enfático—, aquí hay una cámara secreta. Aquí, en este preciso lugar. ¡Escucha! ¡Suena a hueco!
—¡Bah! Por supuesto que está hueco, mujer. ¿Dónde se ha visto una chimenea sólida?
Pero todo es en vano. Y mis hijas siguen, no mi ejemplo, sino el de mi mujer.
A veces las tres abandonan la teoría de la cámara secreta y vuelven al terreno de ataque genuino —la fealdad de ese estorbo tan macizo, con comentarios sobre el gran espacio que nos haría ganar su demolición, y el magnífico efecto que tendría el gran vestíbulo proyectado, y las comodidades que resultarían de los diversos tabiques colaterales que harían construir a ambos lados. Mi mujer y mis hijas se repartirían de buena gana los restos de mi chimenea de manera no menos despiadada que la de las Tres Potencias al repartirse a la pobre Polonia.
Pero viendo que, pese a todo, yo y mi chimenea seguimos fumando nuestras pipas, mi mujer vuelve a ocupar el terreno de la cámara secreta, explayándose sobre las maravillas que se encuentran allí y sobre la vergüenza de no buscarla para someterla a exploración.
—Mujer —dije yo en una de estas ocasiones—, ¿por qué seguir hablando de esa cámara secreta, cuando allí, delante de tus ojos, cuelga el testimonio contrario de un maestro mayor de obras al que tú misma elegiste para que decidiese? Además, incluso si hubiese una cámara secreta, debería seguir siendo secreta, y lo seguirá siendo. Sí, mujer, ahora, por una vez, debo decir lo que pienso. Infinitas aflicciones y desventuras han resultado de la sacrílega violación de compartimientos secretos. Aunque se eleva en el centro de esta casa, aunque hasta ahora todos nos hemos acurrucado a su alrededor, sin sospechar que nada hubiese oculto en su interior, esta chimenea puede tener o no una cámara secreta. Pero, si la tiene, es la de mi pariente. Romper esa pared sería como romperle a él el pecho. Y ese deseo de demoledor de casas de Momo es, para mí, el deseo de un ladrón de iglesias y un bribón. Sí, mujer, Momo era un vil canalla que andaba escuchando detrás de las puertas4.
—¿Mono? ¿De qué mono me estás hablando?
La verdad es que a mi mujer, como al resto del mundo, le importa un pepino el parloteo filosófico. A falta de otra compañía filosófica, yo y mi chimenea tenemos que fumar y filosofar juntos. Y, permaneciendo levantados como lo hacemos, hasta tan tarde, hay que decir que es mucho lo que ahumamos nosotros dos, viejos filósofos llenos de humo.
Pero mi esposa, a quien el humo de mi tabaco le gusta tanto como el que da hollín, libra su batalla contra ambos. Vivo en un continuo temor de ver romper, como la copa dorada, los tubos de mi pipa y de mi chimenea. No hay medio de oponerse al loco proyecto de mi mujer. O, más bien, ella es la que continuamente se me opone, la que continuamente me acosa con su terrible ansia de mejoras, que es una manera suave de nombrar la destrucción. Raro es el día en que no la encuentro con su cinta métrica, tomando medidas para su gran vestíbulo, mientras a un lado Anna sostiene una vara y Julia mira con aprobación desde el otro. Insinuaciones misteriosas aparecen en el diario del pueblo vecino, firmadas por un tal “Claudio”, según las cuales cierta construcción, que se eleva sobre cierta colina, es una tacha lamentable en un paisaje por lo demás hermoso. Llegan cartas anónimas que me amenazan con no sé qué si no derribo mi chimenea. ¿Es mi esposa, también, o quién, el que induce a los vecinos a importunarme sobre el mismo tema, dejándome entrever que mi chimenea, como un olmo enorme, absorbe toda la humedad de mi jardín? Por las noches, además, mi mujer parece despertar sobresaltada, diciendo oír ruidos fantasmales que provienen de la cámara secreta. Asaltados por todos los flancos, y de todas las maneras, poca es la paz que tenemos yo y mi chimenea.
Si no fuera por el equipaje, empacaríamos juntos y nos iríamos de la región.
¡Cuántas veces nos salvamos por un pelo! Una vez encontré en un cajón una carpeta entera con planos y presupuestos. Otra vez, al regresar tras un día de ausencia, descubrí a mi mujer conversando de lo más seriamente, de pie frente a la chimenea, con un individuo en quien reconocí de inmediato a un arquitecto reformador entrometido, el que, como no tenía ningún talento para levantar nada, estaba siempre resuelto a tirarlo todo abajo; y que en varias partes de la región había logrado convencer a algunos viejos de pocas luces de que lo dejasen destruir sus casas anticuadas, especialmente las chimeneas.

Hace ya casi siete años que no me muevo de mi casa. Mis amigos de la ciudad se preguntan por qué no voy a verlos, como en otros tiempos. Piensan que se me está agriando el carácter y que me estoy poniendo huraño. Algunos dicen que me he transformado en una especie de viejo misántropo enmohecido, mientras que la simple verdad es que no dejo de montar guardia ante mi vieja y enmohecida chimenea; porque es cosa resuelta entre yo y mi chimenea, que yo y mi chimenea nunca nos rendiremos.
NOTAS
1 Cromwell murió el 3 de septiembre de 1658, víctima, probablemente, de una septicemia; pero su cuerpo fue exhumado en 1661 para ser sometido a una ejecución póstuma. Primero se lo colgó con cadenas, en la aldea de Tyburn, y luego se lo arrojó en una fosa, mientras su cabeza se exhibía, en lo alto de un palo, frente Westminster Hall, donde permaneció hasta 1685.
2 Alude a un célebre trabalenguas inglés: Peter Piper picked a peck of pickled peppers./ A peck of pickled peppers Peter Piper picked/ If Peter Piper picked a peck of pickled peppers,/ How many pickled peppers did Peter Piper pick?
3 Según una de varias leyendas, Dunstan (909 – 988), arzobispo de Canterbury de 961 a 973 y hábil herrero, fue tentado por el diablo, que se le apareció en su fragua en la forma de una hermosa mujer. Dunstan reconoció al Maligno al ver sus pezuñas, que el vestido femenino no alcanzaba a cubrir, y lo venció aferrándolo por la nariz con sus pinzas al rojo.
4 Según la fábula de Esopo, el primer hombre, el primer toro y la primera casa fueron hechos, respectivamente, por Zeus, Prometeo y Atenea. Los dioses acudieron luego al juicio de Momo para saber cuál de las tres obras era la más perfecta.Movido por los celos, Momo criticó a los tres: a Zeus, por no haber puesto los cuernos del toro debajo de sus ojos, para que pudiese ver dónde iba a golpear; a Prometeo, por no haber puesto el corazón del hombre delante de su pecho, para que todos pudiesen ver su maldad; a Minerva, por no haber dotado las casas de ruedas, para facilitar la mudanza a sus moradores en caso de tener vecinos desagradables. Indignado con él, Zeus expulsó al criticón Momo del Olimpo.
El autor
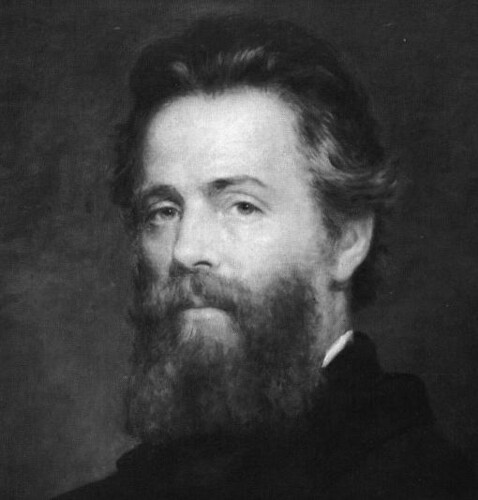 |


No hay comentarios:
Publicar un comentario